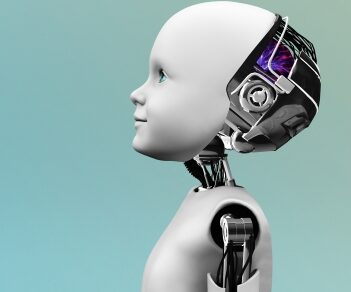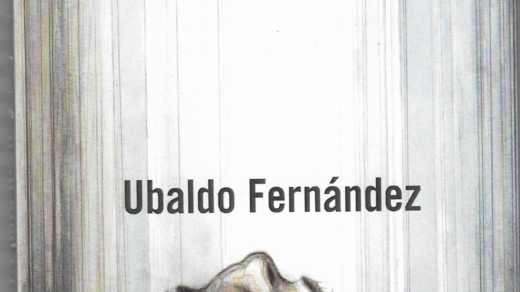La obligada visita
La ardilla con su cola de cometa se esconde detrás del pino verde, quiere jugar al escondite con el que se acerca por un camino estrecho de pequeñas rocas que huelen a sal. El cristal, troceado en la orilla espumosa, mantiene en calma la laguna salada con sonrisa de cielo azul. No hace mucho que saludó un sol emergiendo de las aguas no muy alejado de este lugar. Y yo, abandonando el camino resistente y la ardilla juguetona, tomo la senda escoltada por el agua que no deja beberse y por los pinos que sobresalen del enano matorral. Es el paseo de casi todas las mañanas que finaliza ante unas paredes blancas y limpias, defensoras de unos seres a quienes visitó una señora de negro que, por mandato de la justicia, realiza una labor eterna con los platillos de la balanza equilibrados, trabajo de justicia severa e inexorable.
Entro en esa prisión cuyos guardianes, unos pocos cipreses, vigilan a los que vienen de fuera y les observan desde que aparecen a lo lejos. ¡Extraño presidio en el que no velan por los que tienen dentro! Paso, miro y remiro: mármoles arañados con nombres y fechas, flores frescas, flores secas, flores falsas vestidas de plástico. Crucifijos tristes, fotografías de épocas pasadas y años recientes. Palabras de amor, recuerdos, deseos de descanso. Naturalezas muertas por el grave peso de los años, tiernos tallos cortados antes de florecer…, hay de todo en este pequeño y último refugio.
Allí, en la parte de atrás, camino a la pared del final, se encuentra el último banco de pino seco. De espaldas tres personas están sentadas. Me acerco. La del centro, pañuelo y túnica negra con rostro sin huellas del tiempo, inflexible segadora, habla con parsimonia a las otras dos personas. No se alteran con mi presencia.
-Vengo cuando me avisáis, comenta de forma enigmática la que viste de luto.
Parece que los tres seres llevan discutiendo ese tema mucho tiempo. Yo siento una curiosidad sin freno en ese momento, me acerco más, con sigilo, y grabo el rostro de quienes dialogan con esa dama justiciera. Vuelvo a una de las paredes blancas que soportan el peso de cuerpos, cristos, ángeles y mármoles. Ahí está uno de los del banco, es él: un hombre, con kilos de sobra según su fotografía, que llegó con sesenta años y dejó dicho que escribiesen lo que estoy leyendo:
“Vivid, creedme,
No esperéis a mañana,
Coged desde hoy
Las rosas de la vida”. Lo firma Petete, su apodo.
En esa misma pared, un poco más arrinconada, destaca una fotografía grande y en color. Una cara sonriente de cincuenta y siete años que ya no espera cumplir más. Es rusa la señora. Mirada alegre y buena, cara de gozo, ojos azules de un mar que está muy cerca de allí. Quiero leer en esa piedra negra, pero no, es ilegible para mí, sólo al final hay una exclamación que sí entiendo: “¡Ama la vida!”, último mensaje de esos ojos azules de mar.
Aquí, entre los muertos, es donde se esconde la lección de la vida. Es la misma muerte, como la que está sentada en el banco, la que anima a vivir. El ser humano, en todas las épocas, se encadena tanto a la vida que se olvida de vivirla. De ahí que tantas vueltas y vueltas haya dado el clásico Carpe diem. Si en la vida no encontramos vida, entonces tendremos que peregrinar a la ciudad de los que duermen, escuchar cerca del banco la conversación sibilina de éstos a los que la misma muerte dictó lo que pedirían poner en la puerta de su casa horizontal.
Nos animamos a vivir unos a otros cuando nos toca acompañar a alguien que marcha a su celda, a su dormitorio. Es lo habitual porque pensamos que somos nadie, que estamos marcados con una fecha de caducidad que no admite demora. Carpe diem, aconsejamos. Carpe diem que olvidamos en el día a día. Y tiene que ser la muerte, sentada en un banco de este calabozo sagrado, quien nos indique, con su mirada sin ojos, el mensaje que nos deja quien decidió llamar a la de túnica negra después de escribir esas líneas. Es curioso que, visitando una ciudad de muertos, sea la misma muerte la que te anima a vivir con más fuerza que todas las filosofías vitalistas y teologías del sentido terrenal. En el filo plateado de la guadaña se halla el empuje para cortar y embriagarse con el perfume de las rosas de la vida.
Ubaldo Fernández.
Diciembre, 2014.