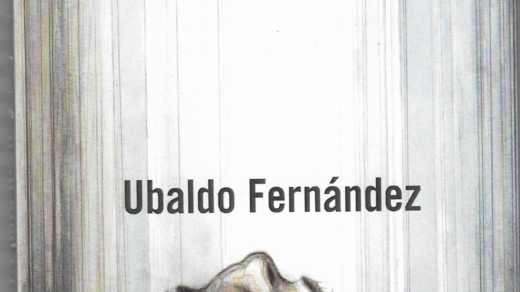Desde Séneca
Cuando el ocio, en oposición al negocio, se hace presente y nos invade como carcoma, nosotros, los que estamos, como hijos de Minerva, llevados por la curiosidad hacia la lectura intentamos husmear lo que se nos regala en letra impresa. Así, en esta ocasión hojeo un librito ya rancio de estar en la misma posición mucho tiempo. La pasión por la lectura arrastra hacia George Uscatescu y su obra «Séneca, nuestro contemporáneo» (Editora Nacional Madrid, 1965). Libro repleto de trabajo e investigación sobre esa figura estoica, páginas colmadas de citas y comparaciones. Con ello invitamos a cualquier lector interesado en el personaje cordobés a su lectura, porque aquí no vamos a dialogar con Séneca – los que de este modo lo creían pueden pasar la hoja y curiosear otras páginas. Sólo la breve cita del maestro nos empujará a pensar momentáneamente sobre esa realidad tan escasamente meditada como es la muerte.
No es que seamos seres para la muerte como han clamado los existencialismos de todas las épocas, al contrario: somos seres para la vida y en esto tienen razón los vitalistas. Tampoco nos dejemos guiar pacientemente con la máxima de que el fin último del hombre y la filosofía es una meditación sobre la muerte como sentencia Platón y remarca Séneca.
Así y todo, la realidad está ahí y se hará presen te. Y lucharemos – agonía en griego es lucha – como aquel caballero que juega al ajedrez con la dama de negro que quiere llevárselo («El séptimo sello», película de lngmar Ber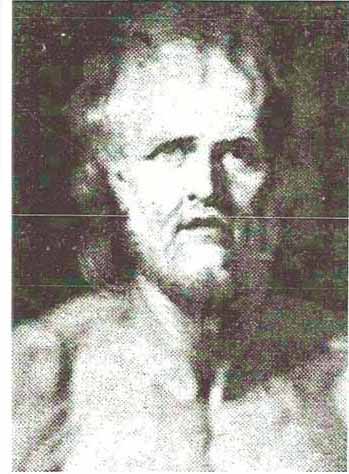 gman de 1956). Gana la partida el caballero y la dama vencida se retira y busca a quién no es hábil en el juego: un niño. Y se lo lleva con ella. Ya sabemos que esto suena a juego macabro, pero así es y lo cierto es que «no hay mayor estupidez que morir por miedo a la muerte» (Epístola XXX. Séneca.). Como seres humanos imantados por la vida nos encadena el miedo. Y aquí reside nuestra desazón cuando la señora enlutada pasea a nuestro alrededor y la vemos desaparecer de la mano de otros con peor fortuna. Invade y cala hondo el terror e intentamos alejar esos pájaros de malos augurios que revolotean en nuestra mente.
gman de 1956). Gana la partida el caballero y la dama vencida se retira y busca a quién no es hábil en el juego: un niño. Y se lo lleva con ella. Ya sabemos que esto suena a juego macabro, pero así es y lo cierto es que «no hay mayor estupidez que morir por miedo a la muerte» (Epístola XXX. Séneca.). Como seres humanos imantados por la vida nos encadena el miedo. Y aquí reside nuestra desazón cuando la señora enlutada pasea a nuestro alrededor y la vemos desaparecer de la mano de otros con peor fortuna. Invade y cala hondo el terror e intentamos alejar esos pájaros de malos augurios que revolotean en nuestra mente.
Realmente, si nos centramos mínimamente en este escabroso asunto, como queremos hacer ahora, no es la muerte sino su idea la que nos acongoja -de nuevo Séneca-. Porque al interrogarnos sobre esta realidad (si es que puede llamarse así a algo que no es «real»), caemos en la cuenta de nuestra ignorancia: nada sabemos del momento ni del después…, por más que tengan vigencia muchos pensamientos sobre el tema que lo mismo tienden a endulzar como a saborear lo amargo. La lógica, el buen sentido común como la única arma que tenemos, nos debe tranquilizar el ánimo como a nuestro filósofo estoico: «el que conoce que al tiempo de su concepción capituló el morir, vivirá según lo capitulado». Aprender a morir, educar también para la muerte. Quizá el gran consuelo sea sumergirse en el universo, pero no lo sabemos. De ahí que las respuestas sean infinitas y hacer una lista sería sólo válido para el lector que sufra insomnio.
Tenemos consciencia de estar diciendo nada y marear la perdiz inútilmente. Pero en este momento queremos de manera imprecisa y como quizá no pueda ser de otra forma, indagar si en la barca, hecho el pago, y en compañía de Caronte, se hace realidad lo que se ha dado en llamar «la última realización».
¿Es una realización? ¿es la última?. Si es una realización, es un hecho; si es la última, nos ha apartado de todas las realizaciones y amaneceres. ¿Elegimos nosotros esa última realización de una forma misteriosa, inconsciente como deseamos, sin saberlo, ser felices en los sueños? Descartamos, en un principio, la muerte accidental, llámese, por ejemplarizar, el corte de toda posibilidad engendrado por accidente automovilístico. ¿Elegimos nosotros? Aparece nuestra ignorancia sin solución. Pero no podemos dejar así las cosas, porque la intención era pensar momentáneamente sobre la muerte.
Tratamos de educar nuestra vida y algunos hasta osamos educar la vida de los jóvenes. Sócrates, en la Apología de su enamorado discípulo, habla de que la muerte implica «reunión de los mejores». ¿Quiénes son esos mejores? Son con los que en la vida hemos compartido nuestras inquietudes, con los que, en plena amistad, hemos buscado no el Bien Absoluto pero sí lo mejor. Con los que nos hemos educado para la vida y hemos aprendido a saber morir. Y aprendiendo nos educamos para la muerte que no es esta educación ninguna renuncia del mundanal ruido, sino un vitalismo cargando con lo mejor. Entonces, ¿dónde queda el lugar para el miedo? En ninguna parte, porque de nuestra sepultura brotan todas las rosas del mundo como manifestación de la alegría de nuestra vida. Vida y muerte se abrazan eternamente. La muerte como esa compañera tan íntima que el día que nos invite a su vieja casa, nuestra nueva morada, no le vamos a dar plantón.
Cuando no me lo impide mi ignorancia, recurro como juego sabio, a la etimología, a las entrañas de la palabra, pues la verdad, como decía aquel filósofo en su oscuridad, se esconde en la apariencia. Existen dos términos griegos que despiertan el hilo conductor de estas breves líneas: cementerio y necrópolis. Cementerio es «dormitorio» y necrópolis se traduce por «ciudad de los muertos». Con estas palabras el pueblo griego parece ser superior a nosotros en su conocimiento de los hilos del destino y la función de las Parcas.
Hablar de dormitorio es hacer referencia al sueño y el sueño a la fantasía, locura en la que todo es posible. De esta forma, nadie nos regala una felicidad prometida. Es el regalo que yo me hago a mí mismo como recompensa a todos los avatares de mis días despierto. Pero nos hemos empeñado en aceptar, por miedo, que el «cerrar los ojos», como en el cuadro de Goya, va a «producir monstruos el sueño de la razón». Eduquemos nuestro espíritu para soñar eternamente o temporalmente… como se prefiera.
Decían aquellos clásicos «ciudad de los muertos». Para ellos, como todos sabemos, la polis, es educación, no hay ética fuera de la polis. Es la ciudad el centro alrededor del que giran todos los habitantes. Y a los muertos también les damos su ciudad como prolongación de la ciudad de los que están despiertos. También aquí hay que educarse en el sueño y quizá éste sea el único sentido de nuestra vida. No olvidemos que cualquiera puede arrancarnos la vida, la muerte nadie. Y si esa muerte es vista sin ese luto que la ciñe entonces ese regalo que me hago cuando descumplo todos los años es sólo mío.
Tal vez esa ausencia, fuera de las religiones, del pensamiento sobre la muerte se justifique porque tenemos su idea más cercana al corazón que a la mente. De aquí que el lenguaje se quede corto como si hablásemos de lo que está por encima de lo humano. A lo mejor de este tema tampoco «se puede hablar y lo mejor es callarse», como quería Wittgenstein. O tal vez esté siempre dentro de nosotros y, como si quisiera burlar a ese guardián que llevamos en el interior, se manifiesta de una forma tan extraña que nos causa pavor pensar en ella y reconocer su realidad. Sea como fuere y dejando las cosas casi como están, insistimos en que la educación para morir es tan importante para nuestra vida como los esfuerzos que hacemos para dar sentido a nuestra realidad cotidiana. Porque, a fin de cuentas, esa felicidad que buscamos también se encuentra desechando fantasmas para hacernos un camino más mágico y pensar que la vida es, como se ha afirmado, «un cuento narrado por un idiota» es ser un auténtico idiota, pidiendo, cómo no, un sincero perdón a William Shakespeare.
Ubaldo Fernández Díaz
Profesor de Filosofía
Seminario de Ética