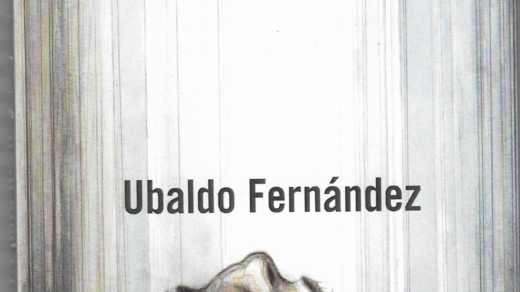La obligación.
La jovencísima muchacha estaba ahí, sentada entre un romero azul y tomillos morados, ahí, en medio de un pequeño cerro, ahí, con una margarita blanca de corazón amarillo. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere… Distrajo su romántica tarea un murmullo de pasos lentos que pisaban tierra seca subiendo por una pequeña cuesta vigilada, en ambos lados, por altivos cipreses. Delante del pequeño grupo, no había más personas en la aldea, cuatro hombres soportaban el peso del que dormía, con un sueño sin imágenes, apartado del despertar.
Los bordes del ataúd rozaban con fuerza los hombros que, voluntariamente y con la fuerza de la amistad, soportaban el peso del que siempre había tenido unos kilos, bastantes, de más. Chirrió la verja negra con cerrojo de cruz. Ahí estaba el hoyo. Siempre había alguien que deseaba descansar y desaparecer en la tierra, poniendo tiempo y distancia, tiempo y tierra, entre él y los que luego volverían a casa. El hoyo, con su montón de tierra casi húmeda al lado, le recibió. El ataúd descendió lentamente rodeado por unas gruesas cuerdas y la madera fue golpeada por la tierra de pequeñas piedras que caía desde una pala casi oxidada. La muchacha había interrumpido la cuenta del me quiere, no me quiere… de la adivina margarita. Escuchó una voz con tono elevado.
-¡Adiós, saco de verdades!, dijo alguien de la primera fila del grupo.
-¿Qué dices?, preguntó el de la pala dejando por un momento su acelerado trabajo.
-Pues eso: que nunca dijo una verdad y se las llevó todas con él.
-¿Le estás llamando mentiroso ahora, precisamente en este momento?
-No, digo que se llevó todas sus verdades.
El que hacía de enterrador se apresuró en cubrir del todo el ataúd y no contestó. Los demás sólo se miraron con ojos de interrogación.
La muchacha y la margarita de corazón amarillo abandonaron el juego del amor. Esa misma noche la joven, ya con la sangre gorda, como dicen en el pueblo, recuerda esas palabras que escuchó, como un eco en el cerro, y en ese momento dejó de arrancar hojas blancas que llevaban un trozo de hermosura. ¿Qué ha querido decir esa persona?, se preguntaba esta aprendiz del amor. Cada vez apreciaba más estrellas a través de la ventana de su habitación y escuchaba una música de esferas lejanas, un remoto mensaje del eterno universo: “nadie puede marcharse con su sabiduría y enterrarla para siempre. El que conoce, el que sabe, tiene la obligación de repartir, como el arroyo de la aldea hace con su agua, de compartir, de enseñar lo que lleva dentro. Para bien, ojalá de todos, o para mal, ojalá de pocos”.
Y la joven se durmió mientras el rocío de la madrugada regalaba nuevas hojas blancas a una margarita medio deshojada.
Ubaldo Fernández. 24 de mayo, 2021.